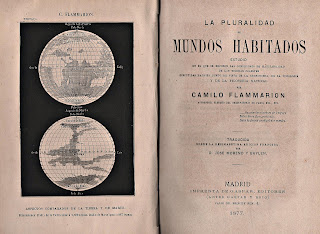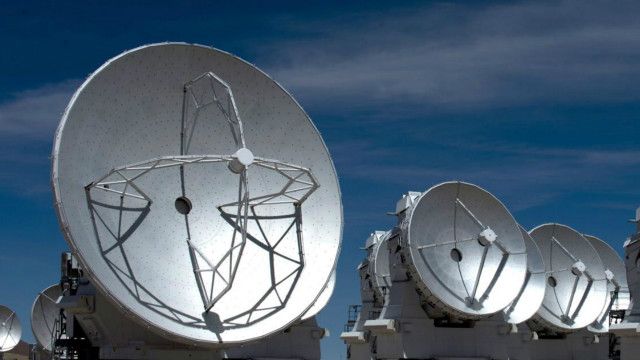(volver al índice)
1. La extinción de una civilización
Imaginemos que un meteorito grande
impacta contra la Tierra justo ahora. Los incendios que provoca su impacto
llenan de humo la atmósfera del planeta impidiendo el paso del Sol durante unos
años. La temperatura baja, el agua se congela, la gente se muere
progresivamente. Cuando el clima se recupera, la población mundial ha
disminuido tanto que ya no alcanza para mantener Internet, ya se han muerto los
que sabían fabricar celulares o aviones. Pronto morirán los constructores de
automóviles y los fabricantes de electricidad. Han quedado pocos con el
conocimiento suficiente y deben ocuparse de sobrevivir y de ninguna otra cosa.
Unos grupos subsisten en pequeños pueblos, otros, en las ruinas de las grandes
ciudades y la mayoría están dispersos en las selvas, en estado salvaje. La
civilización transita un proceso que nunca antes había vivido: su “desculturización”.
En vez de haber más cultura, en el futuro habrá menos. El conocimiento se irá
muriendo conforme mueran los que van quedando. Y los que nazcan sabrán menos.
La hecatombe no ha extinguido a los humanos, pero sí a su civilización. Ya no
hay tecnología para el sedentarismo. En 200 años no quedará nada más que grupos
nómades y una cultura que quizás siquiera sepa escribir.
Así podría ser el fin de nuestra
civilización, sin implicar el fin de nuestra propia especie. Naturalmente, si
nuestra especie se extinguiera, también se extinguiría la civilización. Lo
mismo ocurriría si se extinguiera la vida multicelular, las células eucariotas
o toda la vida en la Tierra. Pero cuando nos preguntamos por la longevidad de
nuestro mundo nos referimos a la longevidad de nuestra civilización y no de
nuestra especie o de la vida en la Tierra. No nos referimos tampoco a un
proceso local, ocurrido en tal o cual parte, como la extinción de los Mayas o
los Sumerios, sino a una situación global caracterizada por una drástica
reducción de la población y su conocimiento. Se trata de un fenómeno breve,
intenso y global.
La civilización es la conjunción del
ser humano y su cultura. Como la cultura humana depende entre otras cosas de la
cantidad de gente, una reducción drástica de la población implicará una
reducción drástica de nuestra cultura. Para contar con una definición simple
que se pueda aplicar tanto en el presente como en el pasado, diremos que una civilización se extingue en el instante t0 cuando la población de su especie
se reduce al menos en un 90% durante el siglo siguiente a t0. Estamos dando por supuesto que una
drástica reducción de la población implica una gran disminución de su cultura. No
importa si nos referimos a un instante hace 5.000 años o al momento actual; cuando
mencionemos la extinción de una civilización en el instante t0,
ahora o en el pasado, estaremos hablando de un intervalo de 100 años posteriores
a t0 donde se opera una
reducción de al menos el 90% de la población, y de ninguna otra cosa. Esto nos
servirá para tener una precisión mental y no mucho más. Si allí donde dice 90%
dijera 80%, no podríamos establecer la diferencia.
2. Tecnología implica confort y extinción
La extinción de una civilización es
una cosa mala porque consume mucho tiempo evolutivo y borra mucha información. Si
nuestra civilización se extinguiera, ya no habría datos digitalizados y buena
parte de la información que está en los libros resultaría aniquilada para
siempre. Muchas de nuestras capacidades tecnológicas quedarían en el camino y
la información genética de muchas especies extintas ya no estaría disponible. Si
nuestra propia especie se extinguiera, el caso sería aún peor: El universo
habría trabajado durante 3800 millones de años para construir en nuestro ADN la
información de una especie capaz de crear una civilización con cultura y tecnología
sólo para destruirla en un ratito.
Nada debería estar primero que evitar
la extinción de nuestra civilización. Pero ¿la estamos evitando realmente?
La tecnología impacta de dos formas contrarias
en nuestra civilización: el confort de los hombres y las probabilidades de extinción.
Por un lado existen muchos indicadores humanos que han mejorado. El número de población
se ha incrementado, nuestra esperanza de vida ha mejorado, hay más partos
exitosos, hay más mujeres que sobreviven al parto, la producción de alimentos
se incrementó en número y eficiencia, nuestra
calidad de vida ha mejorado, la pobreza ha disminuido. Muchos indicadores que
definen nuestro estándar de vida promedio han mejorado como nunca lo habían
hecho en el pasado. Una persona que tiene agua caliente, automóvil y
computadora vive mejor que un rey del medioevo.
Pero la tecnología también puede
variar nuestras posibilidades de sobrevivir o extinguirnos. Se mencionan muchas
causas posibles. Se dice que nuestra civilización está consumiendo más de lo
que puede reponer o ensuciando más de lo que puede limpiar, que somos muchos y
que nuestras prácticas ya se están chocando contra el planeta, que es nuestro
único hogar.
Tenemos entonces dos visiones
distintas: mejora o extinción. Pero ¿cuál es el impacto real de la tecnología
sobre nuestra civilización?
No existen muchas dudas de que la
tecnología incrementa nuestro confort; pero después de un análisis muy simple,
llegamos a una conclusión muy grave:
Nuestras posibilidades de extinguirnos son ahora mayores que antes, y las razones son tecnológicas.
Algunas personas nos tildan de catastrofistas o agoreros por hacer también la segunda mitad de la cuenta. Si todo está tan bien ¿cómo puede ser que nos estemos extinguiendo? Pero una cosa no implica la negación de la otra. Podemos tener cada vez más confort y sin embargo aumentar nuestras posibilidades de extinguirnos. Un gran meteorito podría estar dirigiéndose hacia la próspera Tierra para acabar con todos nosotros.
Nuestras posibilidades de extinguirnos son ahora mayores que antes, y las razones son tecnológicas.
Algunas personas nos tildan de catastrofistas o agoreros por hacer también la segunda mitad de la cuenta. Si todo está tan bien ¿cómo puede ser que nos estemos extinguiendo? Pero una cosa no implica la negación de la otra. Podemos tener cada vez más confort y sin embargo aumentar nuestras posibilidades de extinguirnos. Un gran meteorito podría estar dirigiéndose hacia la próspera Tierra para acabar con todos nosotros.
La razón por la cual afirmamos que
nuestra probabilidad de extinción es ahora mayor que en el pasado se debe únicamente
a que esto es cierto y muy fácil de probar.
Hay varias causas que podrían llevar
a nuestra extinción en la actualidad, pero todas ellas se agrupan en dos tipos:
causas naturales y causas tecnológicas.
Un gran impacto meteorítico es una causa natural y una conflagración
bélica con armas de destrucción masiva, es una causa tecnológica. En principio,
hay una probabilidad [1]
de que nos extingamos por causas naturales (Pnatural) y una probabilidad
de que lo hagamos por causas tecnológicas (Ptecno). Si esas causas son
independientes, la probabilidad total de que nos extingamos en la actualidad (Phoy)
es la suma de las dos probabilidades.
(1)
Phoy = Pnatural + Ptecno
Para comparar esta probabilidad
actual de extinguirnos con la probabilidad anterior (Panterior),
debemos precisar a qué período de nuestro pasado nos estamos refiriendo. ¿Panterior
era nuestra probabilidad de extinción hace 2.000 años, hace 20.000 ó 200.000? Realmente unos miles de años atrás estará bien; entre 1.000 y 10.000, tal
vez más, no importa mucho, porque solo necesitamos un pasado donde el ser humano
ya estuviera distribuido en los cinco continentes.
Es claro que en el pasado sólo
teníamos probabilidades de extinguirnos por causas naturales porque no habíamos
desarrollado la tecnología suficiente para generar una catástrofe tan grande.
Pero las causas por las cuales se podía extinguir nuestro mundo en el pasado (Panterior)
son las causas naturales (Pnatatural ) por las que se podría extinguir en
el presente.
Hace 66 millones de años cayó un meteorito
enorme, de unos 10 km
de diámetro en la península de Yucatán y extinguió a muchas especies incluyendo
a la mayoría de los dinosaurios. Del mismo modo podría caer un gran meteorito ahora
reduciendo a la población en un 90% o más.
Pero la probabilidad de impacto de semejante meteorito es prácticamente
la misma ahora que antes.
Algunos especialistas afirman que
una enorme erupción del volcán Toba [2], en Indonesia, causó una drástica reducción
del número de población humana hace 75.000 años.
El pasado de la Tierra está plagado de erupciones que causaron grandes
extinciones de diversas especies. Si una erupción de este tipo ocurriera en la
actualidad, cubriría la atmósfera de cenizas induciendo una reducción de varios
grados en la temperatura media, durante varios meses. Este evento también
produciría una drástica reducción de la población pero al igual que antes, las probabilidades
son muy bajas y prácticamente son las mismas ahora que antes.
Hace 2,6 millones de años, la explosión de una supernova cercana [3] bañó la Tierra de radiación produciendo la extinción de
muchas especies. Las explosiones de
supernovas son parte de la evolución estelar y solo se presentan en estrellas
algo más masivas que el Sol. Este tipo de explosiones produce grandes
cantidades de radiación. Si la explosión es cercana, digamos, unas cuantas
decenas de años luz de distancia, esa radiación puede generar una extinción
aquí en la Tierra. Sin embargo, y a diferencia de un gran meteorito o una
erupción como la del Toba, se puede predecir con bastante precisión qué estrellas están próximas a estallar. Hoy sabemos que esa no será una causa de
extinción en la actualidad ni lo ha sido unos miles de años atrás.
Obviamente existen muchas causas
naturales de muerte para los seres humanos, pero solo un gran impacto
meteorítico o un evento sísmico enorme serían capaces de causar nuestra
extinción ahora o hace unos miles de años. Ninguna otra causa de muerte podría estar presente en los dos instantes y tener un impacto global.
Si las causas naturales son las mismas ahora
que antes y las probabilidades de cada causa son las mismas, entonces la
probabilidad total debe ser la misma. Estamos diciendo que la probabilidad de
que la civilización se extinga en la actualidad por causas naturales (Pnatural)
es igual a la probabilidad de que lo hiciera en el pasado (Panterior).
Pero en el pasado, las causas naturales eran todas las que existían, porque no
había causas tecnológicas de extinción. Entonces
(2)
Pnatatural = Panterior
Mirando un poco la ecuación (1),
observamos que la probabilidad total de extinguirnos actualmente es igual a la
probabilidad de extinguirnos antiguamente más la probabilidad de hacerlo ahora por
causas tecnológicas.
(3)
Phoy = Panterior + Ptecno
Si la probabilidad de extinguirnos por causas
tecnológicas Ptecno fuera distinta de cero, entonces nuestras
posibilidades de extinguirnos serían ahora mayores que en el pasado. Pero esto
es justo lo que afirmamos.
Es sencillo ver que Ptecno
es distinto de cero porque existe al menos una causa de extinción tecnológica;
una causa que antes no estaba y ahora está: Una guerra global con armas de
destrucción masiva. No sabemos cual es la probabilidad de que esto ocurra pero
sabemos que no es nula. Nuestra civilización tiene una posibilidad positiva de
extinguirse por el uso de armas de destrucción masiva, por la simple razón de
que las ha construido. Esto alcanza para probar que ahora las probabilidades
son mayores que antes.
Esta causa de extinción se configura
cuando aprendemos a extraer energía de los átomos, por eso decimos que se trata
de una causa tecnológica.
El poder destructivo de un arma
nuclear se mide en megatones, donde un megatón [4] es equivalente a la destrucción causada por un millón de toneladas de TNT.
Las únicas detonaciones nucleares efectuadas sobre ciudades estuvieron a cargo
de EEUU y se realizaron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, empleando 0,016 y
0,025 megatones. El poder destructivo de
los meteoritos que han caído a la Tierra en el pasado, también se puede medir
en megatones. La potencia del meteorito que causó la extinción de la mayoría de
los dinosaurios hace 66 millones de años era de unos 192 millones de megatones,
algo así como unas 10.000 veces nuestra capacidad actual.
Es difícil saber cuántas armas
existen en la actualidad. La mayoría de los especialistas hablan de unas 15.000 ojivas [5], aunque varía con el tiempo.
También es difícil saber dónde están instaladas, cuál es su potencia y qué
países las están construyendo.
Las armas nucleares pueden generarse
por fisión o fusión de los núcleos atómicos. La fisión rompe núcleos grandes y
los transforma en otros más pequeños; la fusión, en cambio, une núcleos pequeños generando núcleos más grandes. Ambos procesos liberan energía. La fusión
nuclear es el proceso que se da en nuestro Sol. Las bombas de fusión son las
llamadas bombas H o de hidrógeno y la cantidad de megatones que pueden alcanzar
no tiene límites. La bomba más grande construida [6] superaba los 50 megatones y
podía matar tal vez a dos millones de personas.
Fue destruida por ser demasiado grande para una guerra…
Si los impactos están bien
distribuidos, sólo una porción de este arsenal podría iniciar el descalabro
climático necesario para comenzar un proceso de desculturización hacia una
muerte de nuestra civilización.
La probabilidad de extinguirnos por
utilización de armas nucleares aumenta con el tiempo por varias razones. Como
la genética no cambia en cientos de años, podemos tener un loco al frente de
esas armas, un líder lunático como ya hemos tenido en el pasado. Entonces nos preguntamos por
las posibilidades de dar con ese loco dentro de 50 años, 100 años o 200 años. Obviamente no sabemos la respuesta, pero la probabilidad de tener un líder desequilibrado al frente de esas armas aumenta con el tiempo. También
puede aumentar con el tiempo la cantidad de megatones instalados a medida que
se actualizan las ojivas. Por otro lado, la cantidad de naciones que desean
tener armas nucleares aumenta con el tiempo, generando además una nueva causa
de inestabilidad internacional. Los tratados de no proliferación son
inestables. Cualquier gran actor puede retirarse cuando lo desee o simplemente
no renovar los acuerdos. Ordenadamente, todos se pueden ir. Irónicamente, los
tratados de no proliferación están cuidadosamente diseñados para poder salirse
de ellos cuando aumentan las probabilidades de una guerra.
Tener armas nucleares es muy malo y
no tenerlas es muy bueno. Destruir estas armas ahora, implicaría un incremento
instantáneo de nuestras probabilidades de supervivencia. Pero ya no podremos
volver completamente atrás. Nuestras posibilidades de extinguirnos dejaron de
ser puramente naturales cuando aprendimos a extraer energía de los átomos. A
partir de ahora la supervivencia depende de nosotros, porque tenemos el poder
de decidir cuando extinguirnos. A menos que vivamos una desculturización como
la que hemos descrito, este conocimiento nos acompañará de ahora en más.
Tenemos que aprender a convivir con él.
A modo de resumen, la probabilidad
de extinguirnos por causas tecnológicas no es nula porque existe
al menos una causa posible: una utilización masiva de armas nucleares. De la
ecuación (3) deducimos entonces lo que deseábamos mostrar, que las
probabilidades de extinguirnos son ahora mayores que antes y la razón es
tecnológica.
Nuestra capacidad de fabricar armas
nucleares ha cambiado la guerra de una manera sustancial. Antiguamente era
común fabricar armas debido a la guerra, para la guerra y durante la guerra.
Pero esta situación ha cambiado. Las armas para destruir al enemigo ya están
fabricadas, emplazadas, apuntadas y listas para usar. Solo falta una guerra y
la decisión de usarlas. La existencia de armas nucleares (o de nuestro
conocimiento para desarrollarlas) significa que, si queremos existir durante
mucho tiempo, deberemos aprender a resolver nuestros conflictos sin ir a la
guerra, porque una guerra podría ser el fin de nuestra civilización. Este pequeño
cambio es un gran cambio. Todavía no hemos aprendido a convivir sin guerras
masivas. Siquiera hemos comprendido la imperiosa necesidad de aprenderlo.
Cualquier factor que incremente las
posibilidades de marchar hacia una guerra masiva, incrementa también nuestras
posibilidades de extinción. Eso es lo que nos está sucediendo con el cambio
climático y con el ritmo de extinción de especies, y lo que nos ocurrirá
también con cualquier situación que incremente el nivel de agitación social. Es
un tiempo complejo, donde esas situaciones se pueden configurar en cualquier
momento.
Estamos en una civilización que crece.
La población de seres humanos crece y nuestra tecnología crece. Como cada vez
somos más, consumimos más energía, tomamos más agua y comemos más comida;
producimos más alimentos; modificamos un mayor porcentaje de tierra firme y
alteramos más el mar con la pesca y con la contaminación.
La civilización crece pero nuestro
mundo es constante. Su tamaño es constante; su masa es constante; su gravedad
es constante; la energía incidente del sol es constante. Somos una cosa que
crece, metida dentro de una cosa constante. El destino es obvio: la colisión. Es
como si marcháramos en un automóvil a toda velocidad hacia una pared. O bien
frenamos, o bien doblamos o bien chocamos. No hay otra posibilidad. Afirmarlo
no es agorero ni pesimista sino objetivo: si no frenamos o doblamos, chocamos.
Más aun, a cierta distancia de la pared, ya no podremos ni frenar, ni doblar.
Chocaremos. Esta distancia es el punto de no retorno. Todavía no habremos
chocado, pero ya no podremos evitarlo.
Igual que el automóvil, la
civilización tiene un punto de no retorno, un instante a partir del cual ya no
será posible hacer nada para evitar el choque. Es importante saber si este
punto de no retorno es inminente o si tenemos mil años para frenar, doblar o dejar
que las cosas cambien solas. Pero saberlo no es sencillo, porque no es simple
la cuenta. Hay que mirar y comparar muchos números; los que definen a nuestro
mundo y los que definen a nuestra civilización. Y no basta con mirar una simple
foto; hay que ver la película completa, porque la civilización está cambiando
con el tiempo, y es ese cambio el que hay que reconocer.
Hace unos años, frente a la evidencia de que nuestra civilización podría chocar con la biósfera, la Organización de las Naciones Unidas tomó cartas en el asunto. Lo hizo de la única forma posible: a través de científicos y especialistas. Hay dos campos que la ONU revisa permanentemente: El cambio climático y la biodiversidad; y para hacerlo recurre a dos paneles de científicos: El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) para estudiar la evolución del clima; formado por más de 1000 científicos especialistas de casi 200 países y el IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), organismo científico independiente fundado por las Naciones Unidas y cuyos informes son vitales para entender la biodiversidad, la evolución de nuestro ecosistema y de toda la vida en la Tierra.
La ONU no lo dirá pero nosotros sí lo haremos: Si nuestra civilización se choca con la biosfera, nuestro acceso a los alimentos y al agua estará muy comprometido. El nivel de agresión social se incrementará, habrá más guerras y aumentarán las chances de una contienda masiva. Tal lo dicho, con una guerra nuclear, nuestras probabilidades de extinción serán muy altas. Cuando la ONU nos previene para evitar el choque, en realidad trabaja para evitar nuestra extinción. Nunca lo dirá y tal vez siquiera lo sepa del todo; pero así son las cosas realmente. No se trata de una extinción común sino de una como nunca antes se había visto por aquí: Es una extinción tecnológica. Son muchos los modos como estamos alterando nuestro mundo a causa de nuestro crecimiento. El calentamiento global, la reducción de la biodiversidad, la contaminación y sobreexplotación de la tierra y en general, el déficit entre lo que demandamos del mundo y lo que el mundo produce de manera sustentable con la tecnología actual.
De estas cosas hablaremos en la siguiente entrega.
[1] Recordar que una probabilidad es un
número entre 0 y 1 que se aplica a un suceso S. Hay una forma porcentual de
indicar una probabilidad. Por ejemplo, decir que un suceso S tiene un 30% de
posibilidades de ocurrir, es equivalente a decir que su probabilidad es 0,3.
[2] https://www.anfrix.com/2007/07/el-evento-de-toba-el-dia-que-la-humanidad-casi-se-extingue/
[3] https://today.ku.edu/2018/12/05/researchers-consider-whether-supernovae-killed-large-ocean-animals-dawn-pleistocene
[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_en_TNT
[5] https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/
[6] https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/11/01/la-bomba-que-era-demasiado-grande-para-la-guerra-y-que-hizo-temblar-al-mundo/
[2] https://www.anfrix.com/2007/07/el-evento-de-toba-el-dia-que-la-humanidad-casi-se-extingue/
[3] https://today.ku.edu/2018/12/05/researchers-consider-whether-supernovae-killed-large-ocean-animals-dawn-pleistocene
[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_en_TNT
[5] https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/
[6] https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/11/01/la-bomba-que-era-demasiado-grande-para-la-guerra-y-que-hizo-temblar-al-mundo/

2.2 Tecnología, Confort y Extinción por Cristian J. Caravello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.